

Secciones
Servicios
Destacamos

El de la vacuna del covid es un relato de miedo, incertidumbre y esperanza. No pudo ser de otro modo. Un nuevo virus había irrumpido en una nueva especie -la humana- y lo había hecho de la forma más temible que cabía imaginar: a través del aire. Respirar era la muer te, especialmente si se era mayor. El mundo quebró y se detuvo como nunca lo había hecho en la historia de la Humanidad. En un tiempo récord, diez meses, se dio con el mejor remedio que cabía imaginar. Las luces, sin embargo, tuvieron que abrirse paso en medio de un mar de sombras.
Sólo los grandes expertos en virología, como el inmunólogo José Alcamí, del Instituto de Salud Carlos III y el hospital Clinic de Barcelona, fueron conscientes del enorme desafío que planteaba el covid. Hoy sabemos que la crisis aceleró la llegada de la última revolución que se ha dado en el mundo de la inmunología. En realidad, llevaba décadas gestándose. La bioquímica húngara Katalin Kariko trabajaba en el diseño de las vacunas de ARN mensajero desde los años ochenta del siglo pasado. ¿Quién lo sabía?
Su proyecto original presentaba tantos problemas que durante mucho tiempo nadie creyó en ella. Hasta que lo hizo un estadounidense llamado Drew Weissman, un gran experto en el virus de la inmunodeficiencia humana (el del sida), que había sido discípulo de otro gran investigador del VIH, Anthony Fauci. ¿Se acuerdan de él? Se convirtió en el principal asesor para la lucha contra la pandemia de EE UU cuando a su presidente de entonces, un tal Donald Trump, no le cupo más remedio que admitir que tenía ante sí un descomunal problema de salud pública.
Noticias relacionadas
Zigor Aldama
Paula De las Heras
Carlos Benito
Para 2020, las investigaciones de Kariko y Weissman estaban muy adelantadas, pero la mayoría de la comunidad científica lo desconocía. Por eso, cuando estalló la crisis, los supuestos 'expertos' que salieron a los medios de comunicación para analizar su posible evolución lanzaron a la opinión pública el mensaje más desesperanzador que cabía: la vacuna no llegará antes de cinco años. Se equivocaron, porque con muy buena voluntad hablaban de algo que ignoraban, según recuerda Alcamí, autor de 'Coronavirus, la última pandemia' (2020) y uno de los principales conocedores europeos de la cuestión.

Los supuestos sabios desconocían hasta dónde se había llegado en el desarrollo de vacunas experimentales, llamadas a alcanzar lo que se creía inalcanzable. En mayo de 2020, las principales agencias de medicamentos del mundo se reunieron para agilizar los trámites de aprobación de una posible vacuna. Sus miembros sí eran conscientes de que recortar plazos era viable y permitiría ahorrar tiempo. En aquellas reuniones, recuerda Alcamí, se alcanzaron acuerdos que resultarían determinantes. Por ejemplo, se dio el visto bueno a que la industria no esperara a finalizar los ensayos para presentar resultados, sino que los fuera entregando en tiempo real.
Los países ricos, entretanto, se comprometieron ante la industria farmacéutica a comprarle millones de dosis de sus prototipos, independientemente de los resultados que se obtuvieran. Inviertan que pagaremos incluso el fracaso, les dijeron. Y se logró. En diciembre de 2020, el mundo comenzaba a vacunarse. Se lograron desarrollar más de 50 fórmulas, de las que se autorizaron unas 30, media docena de ellas en los países occidentales; y entre ellos, dos que, por primera vez, utilizaban la fórmula del ARN mensajero. Su eficacia, cercana al 97%, valió a sus padres el Premio Nobel de Medicina 2023. Kariko y Weissman tenían razón.
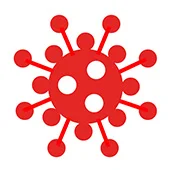
Sin todas estas claves resulta muy difícil entender cómo fue posible que la vacuna se lograra en tan corto espacio de tiempo. En realidad, había por detrás décadas de investigación y desarrollo. La noticia, magnífica, generó el caldo de cultivo ideal para que el movimiento antivacunas obtuviera el protagonismo que nunca antes había disfrutado.
En España, gracias a su infame propaganda, apenas un 25% de la población se mostraba dispuesta a vacunarse en el verano de 2020. A la hora de la verdad, todo cambió: se inmunizó más del 95% de la población. «El nuestro es un país que confía en su personal sanitario», explica Alcamí, que aporta otra interesante reflexión sobre la seguridad de cualquier profilaxis: «La de las vacunas es la segunda industria del mundo a la que se le exigen mayores condiciones de seguridad, sólo por detrás de la aeronáutica. Tiene que ser así, porque hablamos de dar un producto sanitario a población sana y, por regla general, la más vulnerable: a niños, mayores y pacientes con enfermedades crónicas».
Noticias relacionadas
Álvaro Soto
Álvaro Soto
José Antonio Guerrero
La búsqueda de un antídoto eficaz fue utilizada por el gobierno de España como arma de propaganda política. La pandemia sorprendió al país sin laboratorios de virología, que habían comenzado a desmontarse con la crisis de 2008. El Gobierno decidió entonces recuperar a tres investigadores jubilados, Luis Enjuanes, Vicente Larraga y Mariano Esteban, para competir sin fondos ni recursos de ningún tipo frente a las compañías internacionales. Carecía de todo sentido. «No había estructuras, ni financiación, ni siquiera primates, porque los tenían todos los grandes laboratorios. La gente que trabajamos en Inmunología -explica Alcamí- sabíamos que no tenían ninguna posibilidad».
Ocurrió lo esperado. Ninguno de aquellos tres prototipos progresó. En un momento determinado, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, llegó a decir a la opinión pública que quizás la siguiente vacuna del covid sería española. Ningún científico le creyó. Cuando HIPRA, una empresa catalana con experiencia en vacunas recombinantes, expresó su intención de diseñar una nueva frente al covid, el Gobierno tomó el proyecto como propio y se olvidó para siempre de las llamadas 'vacunas del Consejo'. HIPRA, con una estructura propia y una inversión privada, sí lo logró. «Enjuanes, Esteban y Larraga eran tres científicos jubilados, profesores eméritos de la Universidad, a los que este país pidió volver a los laboratorios para intentar un imposible. España tiene aún una deuda de reconocimiento pendiente con los tres».
35% de los mayores de 60 años
Es el porcentaje que se vacuna contra el covid en España, cantidad que llega al 49% entre los mayores de 80.
En medio ocurrió un poco de todo. La Universidad de Oxford desarrolló una vacuna que pasó de ser la gran esperanza a estar proscrita en Occidente siendo, como fue, «una buena fórmula», la más utilizada en el mundo. Acabó con ella el empuje de las alternativas de ARN mensajero, llamadas a cambiar hoy el pronóstico de las enfermedades que más matan, incluidas el cáncer y las demencias. Y fin. La crisis terminó y con ella se fue el interés institucional por la investigación.
Lo peor del covid, desde el punto de vista de la investigación, fue comprobar que la ciencia sigue siendo la asignatura pendiente de España. La realidad, detalla el investigador José Alcamí, puso de manifiesto la necesidad de invertir en ella. Pero terminada la crisis la inversión decreció y los laboratorios siguieron desmantelándose.La pandemia también reveló la altura de miras de la clase política. El Gobierno la aprovechó para hacer propaganda y la oposición de PP y Vox para boicotear la lucha institucional.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Rocío Mendoza | Madrid, Álex Sánchez y Sara I. Belled
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
Fernando López Hernández y Rubén García Bastida
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.