

Secciones
Servicios
Destacamos

En 2019, este periódico utilizó la palabra 'confinamiento' en una veintena de textos. En 2020, más de 7.500. De sopetón, las calles se vaciaron y nuestras casas se convirtieron en refugios, en fortalezas, también un poco en cárceles: fueron jornadas de angustia e incertidumbre, una distopía en la que se solapaban la familia, el teletrabajo y el temor por los seres queridos. Creíamos que al final haríamos una fiesta, pero la tragedia colectiva dejó poco que celebrar. Creíamos que lo tendríamos presente siempre, pero a veces parece un mal sueño.
Nos hemos acostumbrado a hablar como si todos los confinamientos hubiesen sido el mismo, por aquello de que el estado de alarma nos obligaba a todos por igual. Pero, en realidad, hubo incontables circunstancias que condicionaban la experiencia. No era lo mismo estar encerrado en un chalé con jardín -o en una casa de pueblo, con seguras vías de escape- que en un pisito interior o en una habitación de una vivienda compartida. No era lo mismo tener a personas de algún grupo de riesgo en el hogar -o en otro hogar al que se nos iba una y otra vez el pensamiento- que estar libres de ese miedo acuciante. No era lo mismo si todos los adultos de la familia teletrabajaban que si uno tenía que salir a diario, quizás a su empleo en un hospital, y volvía a casa por la noche con la condena de no dar abrazos. No era lo mismo, en fin, estar solo que acompañado, y no digamos ya si la situación consistía en estar mal acompañado. A todos esos factores se sumaba el carácter de cada cual, esa variada condición humana que a unos les hacía parecer fieras enjauladas y a otros, serenos monjes de clausura.
Noticias relacionadas
Zigor Aldama
Paula De las Heras
Álvaro Soto
Fermín Apezteguia
Al repasar en la hemeroteca aquellos días, nos viene a la memoria el olor del gel hidroalcohólico y notamos cierta sensación de extrañamiento, de realidad desdoblada, como si eso que vemos fuese nuestra propia vida y a la vez la de algún otro. El 14 de marzo entró en vigor el estado de alarma y nos quedamos encerrados con nuestros temores y nuestras dudas. Muchas dudas. Solo había una certeza: no se podía salir de casa salvo fuerza mayor. Aquellos primeros días fue noticia el apercebimiento a un vecino que salía a pasear ocho veces al perro en unas pocas horas y a un joven que había cruzado toda la ciudad porque prefería el pan que vendían allá, en el otro extremo. De inmediato aparecieron iniciativas para dar contenido a ese paréntesis incierto: el periódico hablaba de las yincanas domésticas que se organizaban por WhatsApp, de los materiales didácticos que reunía en su blog una profesora, de mil retos por Instagram y cinco mil recetas para distraerse. Personas que jamás se habían planteado hacer una videollamada arrimaban la cabeza a la pantalla para ver y que les viesen allá al otro lado, y aliviar así un poco las añoranzas. Las noticias se iban volviendo más terribles y, a la vez, cundían los memes para liberar tensión. En la televisión se acabó aquello del público, pero era una ventana que se abrió más que nunca. Estábamos ávidos de saber, de ahí que este periódico se convirtió en un servicio esencial del día a día.

Nuestras rutinas se vinieron abajo y hubo que improvisar otras. El primer fin de semana se desencadenó la locura en los supermercados, en los que nos internábamos como quien emprende una expedición lunar, enfundados en plástico y haciendo cola en la calle hasta que quedaba aforo libre: «Una avalancha de clientes con compras totalmente desestructuradas», lo describió un responsable de supermercado. El papel higiénico se convirtió en el símbolo del desequilibrio de aquellos días, pero la gente también arramblaba con pastas secas y conservas, clásicos de la despensa de un búnker. Y harina, mucha harina. Quien más y quien menos se lanzó a hacer bizcochos. A medida que aumentaba la nostalgia de los bares, se disparó la demanda de cerveza -subió un 60%-, aceitunas y patatas fritas. Nada más empezar el confinamiento, las ventas de cigarrillos subieron un 30%.
El tráfico disminuyó, la contaminación cayó enteros. Apenas se escuchaba un ruido que proveniera de la calle. Nos volvimos más conscientes de la presencia de aves en nuestro entorno, de repente tan quieto y silencioso. Y la basura que generaban pueblos y ciudades decreció, por el cese de actividad del pequeño comercio y la hostelería. El bullying, lógicamente, desapareció, pero los expertos destacaron que, sin esa turbia recompensa de contemplar a las víctimas cara a cara, también se redujo el ciberacoso.
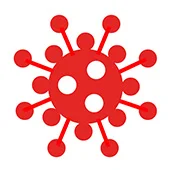
Hubo hogares muy parecidos a infiernos, con víctimas de maltrato encerradas junto a sus verdugos o adolescentes sometidos al desdén constante de padres hostiles. No faltaron, tampoco, los conflictos de piso a piso, ya que los vecinos pasaron a serlo las veinticuatro horas del día, con sus ruidos a destiempo y sus ambiciosos proyectos de reforma. Pero también surgieron hermosas historias de solidaridad que apuntalaban nuestra esperanza en el género humano: jóvenes que hacían la compra a los mayores, cocineras que preparaban tarta para todo el bloque, alijos de libros en el portal... Los balcones se abrían al mundo: desde ellos pinchaban DJs, se ofrecían conciertos de afinación variable, se impartían clases de zumba o se cantaban números de bingo. Toda esa actividad solía organizarse alrededor del aplauso de las ocho, el momento álgido de la jornada, cuando teníamos la sensación de estar haciendo algo juntos.
El 26 de abril, los niños pudieron dar un paseo tras 42 días de confinamiento. Muchos se acercaron a casa de los abuelos para verlos en la ventana, como en una videoconferencia mejorada. Llegaba la nueva normalidad, que tenía más de nueva que de normal: la normalidad auténtica era un horizonte que se iba alejando en aquella vida a medias, hecha de distancias de seguridad y saludos con el codo, de fronteras entre provincias tan impermeables como si fuesen Corea del Norte, de duelos prohibidos, de bares cerrados o con aforo reducido al mínimo, de mascarillas que perdían o ganaban terreno según los datos epidemiológicos... No hubo fiesta final y seguramente tampoco nos volvimos mejores, aquella idea que nos repetíamos como un mantra cuando solo teníamos que soportarnos desde lejos.
Noticias relacionadas
José Antonio Guerrero
Álvaro Soto
¿Aprendimos algo? «Nos llevó a ser conscientes de que las personas necesitamos motivación, tendemos a estar pensando siempre en el futuro. Por eso los viernes, aunque estemos trabajando, solemos estar más contentos que los domingos. En el confinamiento eso saltaba por los aires: llegaba el fin de semana... ¿y? La ilusión había desaparecido», dice el psicólogo Óscar Landeta. «El confinamiento nos puso a prueba y nos hizo enfrentarnos a una realidad que hemos vuelto a olvidar: vivimos en una burbuja en la que creemos tener el control de todo, pero la enfermedad y la muerte forman parte de la vida. Aquella bofetada nos sacudió, pero, cuando terminó, por un mecanismo de sobrecompensación, pensamos que ya está, que es cosa del pasado».

Iñigo Fernández de Lucio
La pandemia trajo consigo numerosos cambios y también aceleró procesos. Uno de ellos fue el de la digitalización de la educación. De la noche a la mañana, todos los alumnos tuvieron que seguir las clases por la vía telemática, gracias a las tabletas y ordenadores. Paradójicamente, cinco años después, el debate en torno al uso de las pantallas se ha polarizado y una corriente cada vez mayor de expertos, docentes y familias piden dar una pensada a la digitalización.
Fue un trimestre muy difícil. El Gobierno central y las comunidades decretaron el aprobado general, con el objetivo de que ningún estudiante se quedase atrás. La norma fue que todos los alumnos pasaran de curso, independientemente del número de asignaturas que les queden pendientes. «La repetición se considerará una medida de carácter excepcional», dijeron entonces los responsables del Ministerio de Educación. Los últimos tres meses se dedicaron a repasar la materia impartida durante los meses anteriores y cada escolar recibió una nota según su rendimiento. La evaluación se hizo en función del trabajo realizado en los dos primeros trimestres, y los resultados del último trimestre sólo se tuvieron en cuenta para bien.
Selectividad flexible
Como consecuencia, el examen de Selectividad se flexibilizó, multiplicando la optatividad de la prueba. Los alumnos pudieron combinar a su gusto las preguntas de los dos modelos de la prueba en cada asignatura. Este formato estuvo en vigor hasta el curso pasado.
La prioridad de las autoridades fue volver cuanto antes a las aulas, no sólo por los beneficios académicos que conlleva la presencialidad, sino también por el impacto que la ausencia de contacto social había tenido en los menores. La normalidad, no obstante, tararía aún dos curso más en llegar. Fueron años en los que los colegios se familiarizaron con términos como «grupos burbuja», «responsable covid» o «protocolo covid» cuando se detectaban contagios.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Rocío Mendoza | Madrid, Álex Sánchez y Sara I. Belled
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
Fernando López Hernández y Rubén García Bastida
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.