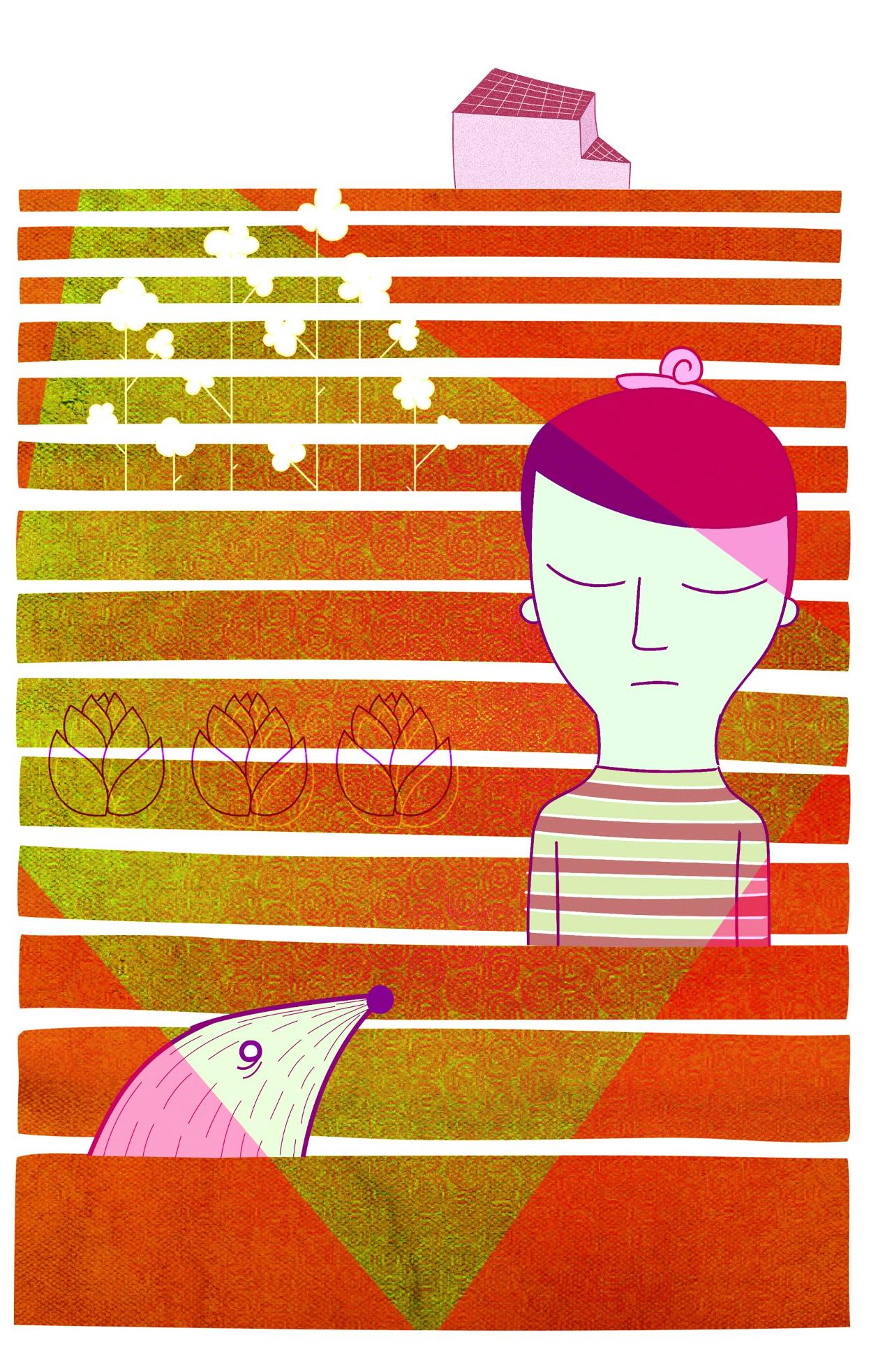
«A los que iban heredando les decían que acabar con el topillo solo era posible gaseándolo»
Geografía de una emoción ·
Secciones
Servicios
Destacamos
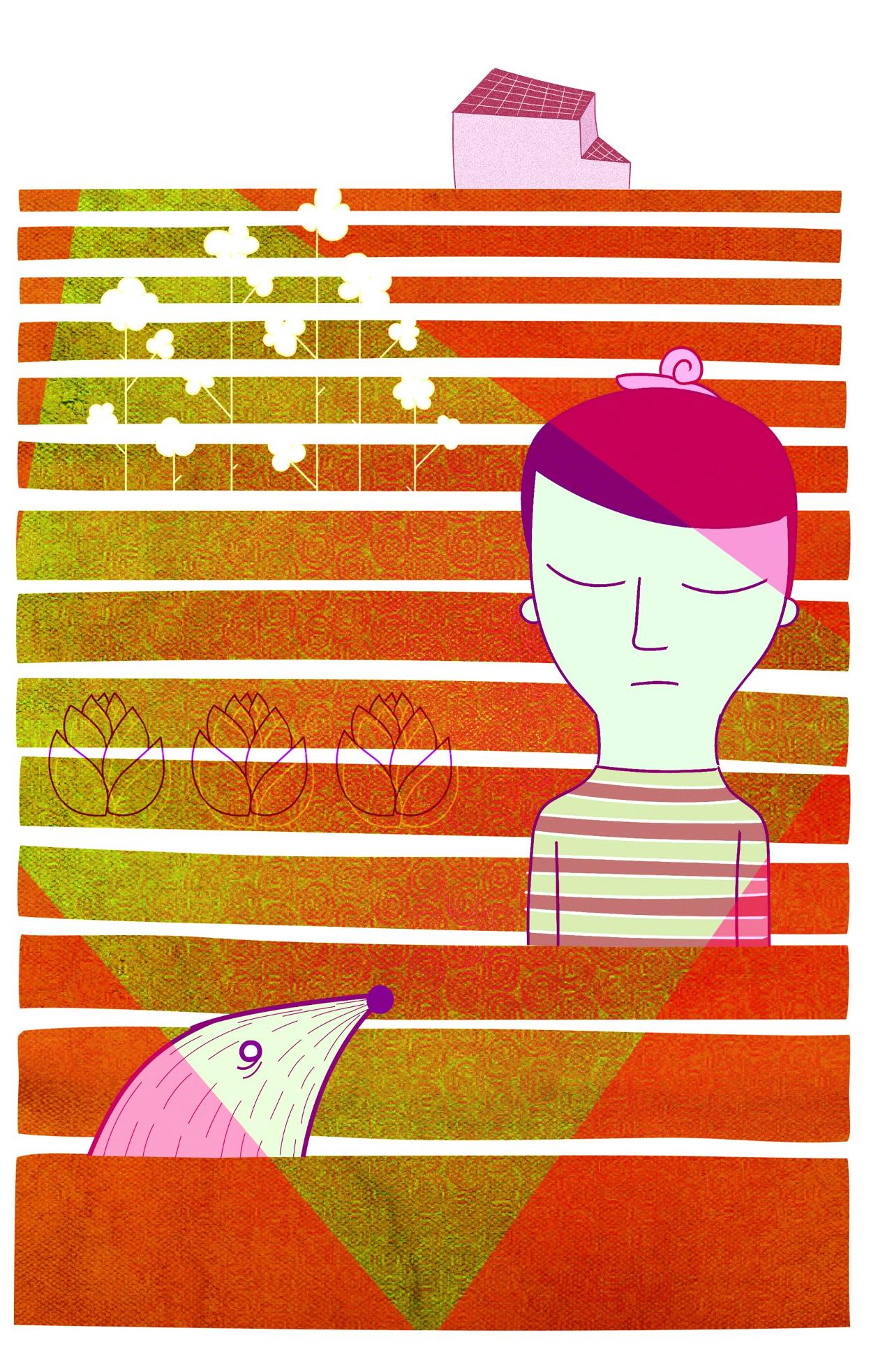
Geografía de una emoción ·
La tierra tenía sus guaridas. Todo agujero era sospechoso de albergar vida animal y los huertanos eran muy cabales en su proceder ante la más ... mínima amenaza. Recuerdo haber oído a los más viejos, que debían ser del tiempo de mi abuelo Ramón, contar a los que iban heredando huertos cultivados que no había forma más eficaz de acabar con el topillo que gasearlos con butano. Alguna vez llegué a ser testigo de estas operaciones de exterminio. Después del accidente de Chernóbil, a mí todo me parecía atómico. Mezclar la tierra con cristales rotos era otro médodo infalible, decían. El topo ibérico, incansable trabajador subterráneo, podía cortarse y morir desangrado al mínimo error de cálculo.
La tierra parece agradecida porque con regar la simiente aparece la mata y luego, si agarra bien, un fruto. Pero ese «material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natural», dicen los académicos, está asediado por peligros invisibles. El caracol y la babosa terrestre, de hecho, son presencias dañinas para los cítricos, sobre todo el limón y el pomelo, que quedan impregnados de su película de babas. En su desarrollo la pieza puede resultar con heridas en su corteza haciendo menos atractiva su comercialización. También había que acabar con ellos. Esa era parte de la faena de esos hombres y mujeres a los que un día con otro veía, antes más que ahora, procurando que su roal se salvara del ataque mortífero de esos azotes de cándida apariencia.
Seres más despreciables encontraban su lugar en la tierra. La rata de campo es una de las más ordinarias. No esas de dos patas, como cantara Paquita la del Barrio, sino esas que parece que se ríen de ti mientras se desplazan por lo alto de las bardizas planeando futuros allanamientos, las que no caen en la trampa porque tienen sus sentidos más que entrenados para interpretar las intenciones del enemigo. El inocente trocito de queso en un cartón con pegamento no es efectivo para convencer al roedor contemporáneo. Lo último que he escuchado es una solución casera con una mezcla letal que contiene Coca-Cola.
Algunos moradores tenían encuentros fatales con las invenciones humanas. No era de esos niños que bajaban la mirada ante el gato atropellado. Si iba en bici procuraba no pasar por encima, eso sí. Pero paraba para examinar el fiambre. En ese encuentro inesperado con la muerte podía reconocer dos cosas: lo mal que mueren todos los cuadrúpedos en el asfalto, reducidos a una suela de zapato, y lo perecedera que es la vida para los individuos de cualquier especie. Ya sea como conductor o como pasajero, las señales de tráfico que alertaban de la presencia de animales me resultaban inquietantes. Pensaba que en algún momento vendrían a mí. En las altiplanicies de la multiétnica Bolivia eran pelotones de llamas los que podía salir al encuentro. En las grandes extensiones patagónicas el guanaco corre salvaje y es común que se asome a las carreteras.
Por eso me pareció muy apropiada la iniciativa de Juan Luis Segado, agente de la Policía Local de La Unión, de instalar carteles («Gatos ferales. 30 km/h») informando de las colonias felinas en la ciudad donde cada verano se eriza el mundo entero con el quejío de un cante flamenco. En Murcia, hace no tanto, yo atropellé un gato negro a la salida del periódico. Eran las tantas, una noche cualquiera de esas en las que sintonizas la Cadena Ser y te saluda Pepa Bueno, de esas en que crees que ya no puede pasar nada más raro para rematar un día terrible. Y, mira tú por donde, ¡zas!, el elemento cruzó la carretera, hizo un extraño y desapareció de mi vista, hasta que sentí el golpe seco en los bajos. Di la vuelta, y me sobrevino la sensación más abyecta que uno puede sentir, que es la de haberle arrebatado la vida a alguien.
Hubo una época en que a mi madre le daba por decir, sobre todo cuando recibíamos visitas, que yo era «muy mezquino» con la comida. Era la verdad. No me cuesta reconocerme en esos términos, si bien, lo que ella quería decir era que no comía cualquier cosa. Yo no era muy carnívoro –¡nada de mondongo!–, y tampoco pasa nada. Ni soy vegano. Y mezquino, un poco. De todo lo que se produce en los campos de la Región a mí me seduce la patata; su flor es un espectáculo, como una estrella abrigada en tonos violetas. También el algodón era una cultivo que yo llegué a ver en la huerta de Murcia e incluso en el Campo de Cartagena –lo comparaban con el egipcio– y para el que los desmotadores debían ser muy duchos para retirar las semillas manualmente sin lastimarse las manos o los brazos. Y había algo que ya parece de la prehistoria, que era la tradición de pelar y limpiar alcachofas en los garajes de las casas. La última vez que lo vi fue en Monteagudo, en una de las laderas del promontorio. Las mujeres que seguían la tradición tenían las manos teñidas de un color negruzco que desaparecía frotándose con limón. La tierra da de comer, pero el sudor de quien la trabaja no se paga con dinero.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Favoritos de los suscriptores
Especiales
Así se desbocó el urbanismo en La Manga
Fernando López Hernández
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.