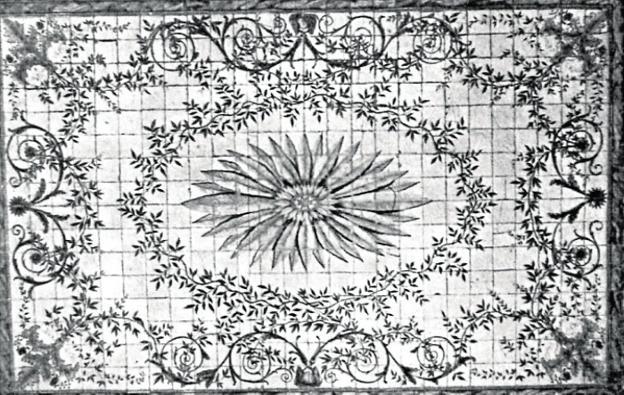
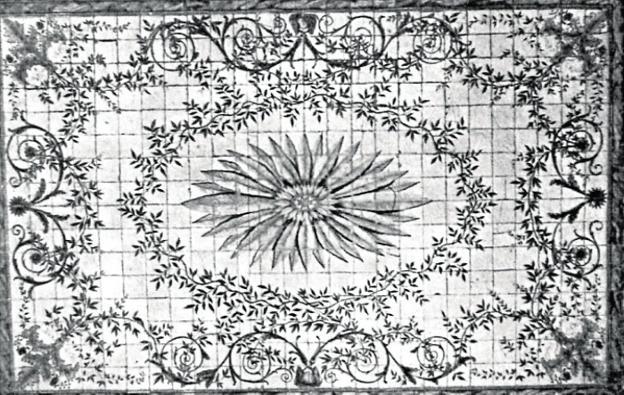
Secciones
Servicios
Destacamos
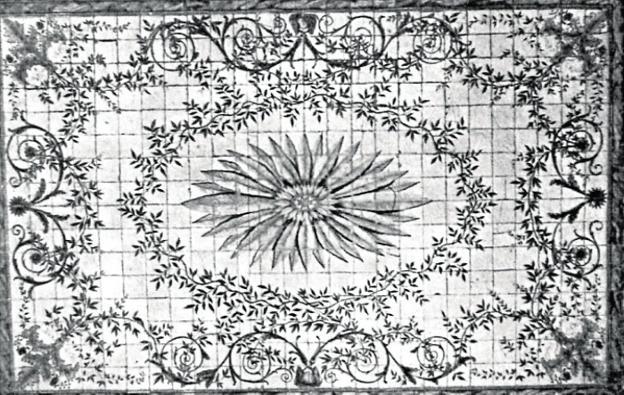
Qué haría un murciano con un espléndido pavimento valenciano del siglo XIX y que, además, sea considerado como exponente de belleza entre los de su clase? Pues esconderlo bien en un almacén, no vaya a admirarse algún turista avisado. Eso sería lo más probable si nos atenemos a la destrucción del patrimonio que arrastramos desde hace mil años, siglo arriba, siglo abajo. Pero, sin embargo, en una ocasión brilló el intelecto y la ciudad recuperó una gran pieza. Súmenle a eso que aquel suelo era de los descendientes de Salzillo y casi tendremos la historia contada.
El investigador Manuel Jorge Aragoneses escribió en 1961, cuando era director del Museo Arqueológico de Murcia, un artículo sobre diferentes pavimentos valencianos que engalanaron las casas de nuestra ciudad en el siglo XIX. Ya en el mismo arranque de su texto, el erudito denunciaba lo que después se convertiría en terrible costumbre: «La incomprensión hacia estas piezas de arte fue origen de la pérdida de muchas, destruidas sin miramiento para ser sustituidas por modernas baldosas de cemento». Pura actualidad.
Aragoneses añadía que las muestras que se habían salvado debían ser conservadas, inventariadas y protegidas. ¿Y qué sucedió? Pues que alguna, de forma sin duda milagrosa, perduró. Aunque hubo muchos otros pavimentos, pues los azulejos valencianos eran ideales en estas cálidas latitudes. Aislaban de las humedades y sus superficies podían limpiarse con facilidad, aparte del predominio de tonos blancos y refrescantes.
Beneficios a los que se sumaba que «las cualidades figurativas y cromáticas del azulejo valenciano, barrocas, profusas y siempre intensas, cuajaban en el sentir estético del hombre del sudeste», contaba Aragoneses.
Como es lógico, los mejores suelos adornaban la estancia de más empaque. Se trataba del salón ubicado en el piso principal y abierto en balcones sobre la fachada. «El resto de las habitaciones de la casa acostumbraban a solarse con loseta roja de barro cocido» u otros azulejos de peor calidad, añadía el director, que también enumeró en su trabajo algunas de las residencias que por aquellos años atesoraban otros pavimentos de interés.
Entre las grandes casas figuraba un edificio que estuvo ubicado en la calle Ceballos, más conocida como Correos, haciendo esquina con la vía que la ciudad le dedicó al general Margallo, quien falleciera en la primera Guerra del Rif. Era, por cierto, bisabuelo del que fuera ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
Aquel edificio, de fachada quebrada y blasonado en el ángulo y en la planta noble, pertenecía a don José Braco, «un napolitano asentado en Murcia, que casó [...] con doña Dolores López de Vizcaya y en el edificio habitaron sus descendientes hasta hace unas décadas, cuando tras abandonarlo fue derribado sin licencia». Así lo explicaba la doctora y restauradora Victoria Santiago Godos.
Aragoneses aportaba más datos. Al parecer, sus últimas dueñas fueron María, Amalia y Pilar Sandoval y Gómez de Segura. Descendían de María Dolores Braco, que tampoco era la señora cualquier cosa si tenemos en cuenta que su madre fue María Dolores López de Vizcaya y Salzillo, hija de María Fulgencia Salzillo Vallejos, que no hace falta apuntar quién era su célebre padre.
Explicaba el erudito que el pavimento ocupaba el salón de la planta principal y, aunque en torno a 1884 fue dividido por un tabique, no afectó en demasía al suelo. Lo primero que llamaba la atención era el medallón central, rodeado de flores y cintas, que mostraba a Apolo coronado, portando en una mano una antorcha y una lira en la otra.
En los ángulos de la habitación se distribuían alegorías en otros medallones recubiertos de margaritas. Un viejo leñador simbolizaba el invierno, una doncella con flores, la primavera; un segador con hoz, el estío; y un joven baco alzaba su copa al otoño. Distinguir cada alegoría era tan sencillo como leer el título que la coronaba.
Las dimensiones del pavimento eran de 10,6 metros de largo por 4 metros de ancho. Cuando Aragoneses la describió en 1961 comprobó que «la solería está ligeramente hundida por haber cedido las vigas» del piso. El suelo estaba casi completo. Así que, poco tiempo después, cuando la familia decidió venderlo, Aragoneses estuvo presto para adquirirlo. De lo contrario, hubiera acabado vaya usted a saber dónde.
La obra fue comprada por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos técnicos decidieron colocarla en el Museo Arqueológico. Gracias al estudio de la doctora Santiago podemos conocer hoy que la empresa encargada de arrancar las losetas fue una constructora de Nicolás Yáñez Villar. Los trabajos se realizaron en 1967 y costaron 16.100 pesetas. El pavimento constaba de 1.065 azulejos. Un albañil empleó en torno a un mes en recuperarlos todos y trasladarlos hasta el museo.
El lugar elegido para colocar esta maravilla fue el vestíbulo, en una de las paredes del zaguán donde ha estado casi cuatro décadas hasta la última remodelación. Ahora se conserva en una almacén a la espera de otra ubicación. Lo que extraña es que los centros públicos no se lo estén rifando para exponerlo.
La doctora concluía su aporte describiendo este proceso como «un caso pionero de salvaguarda y conservación de este tipo de solerías». E incluso la consideraba «uno de los exponentes decimonónicos más hermosos de azulejería pavimental valenciana en el Sureste». Por esta razón, la restauradora señalaba el caso murciano «como modelo para actuaciones similares en otros casos». Pese a todo, recomendaba el empleo de paneles para exhibir el conjunto y evitar que las losetas estuvieran pegadas a la pared.
Aragoneses citaba otros legendarios suelos, como los que adornaban el palacio de los marqueses de Salinas, en la calle Riquelme, o el de los marqueses de Ordoño. Aunque los edificios fueron derribados es muy posible que aquellos pavimentos, si alguien sensible fue su propietario, aún se conserven en algún sitio. Quizá quienes los admiren ni siquiera sepan que antaño adornaron las casas más nobles de Murcia.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.