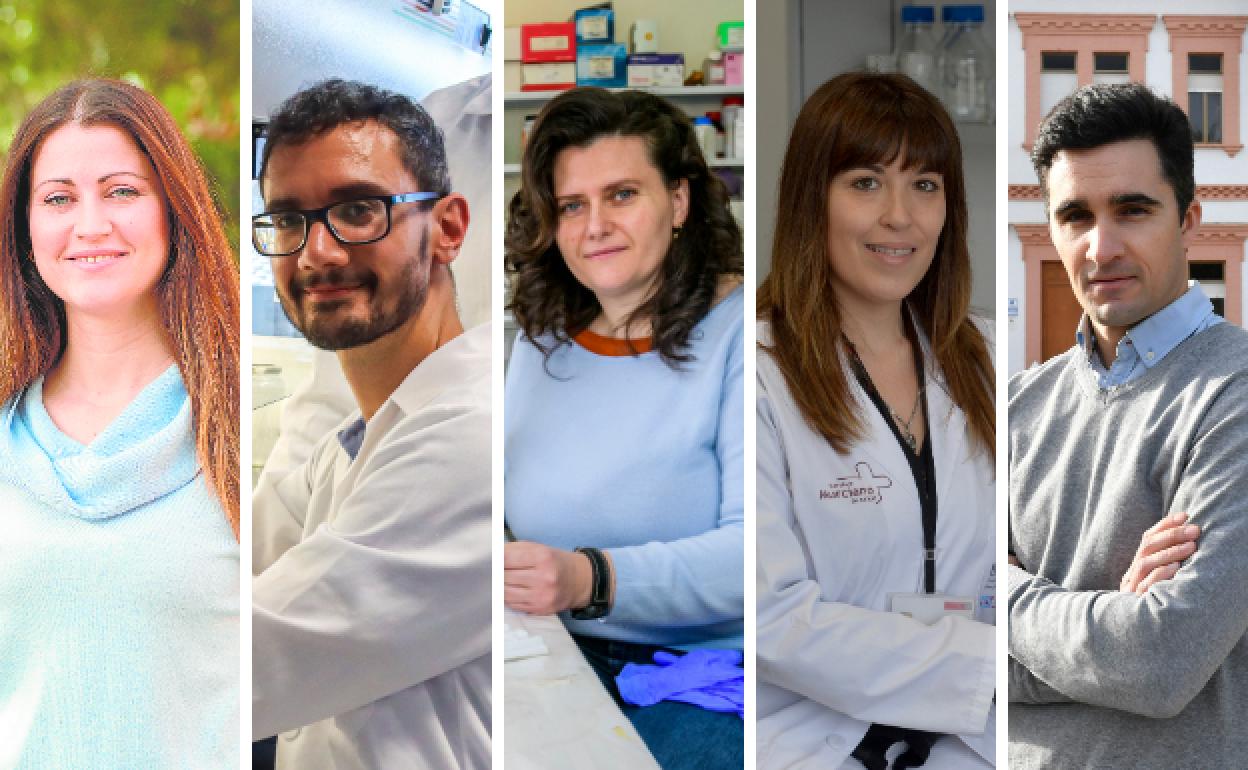
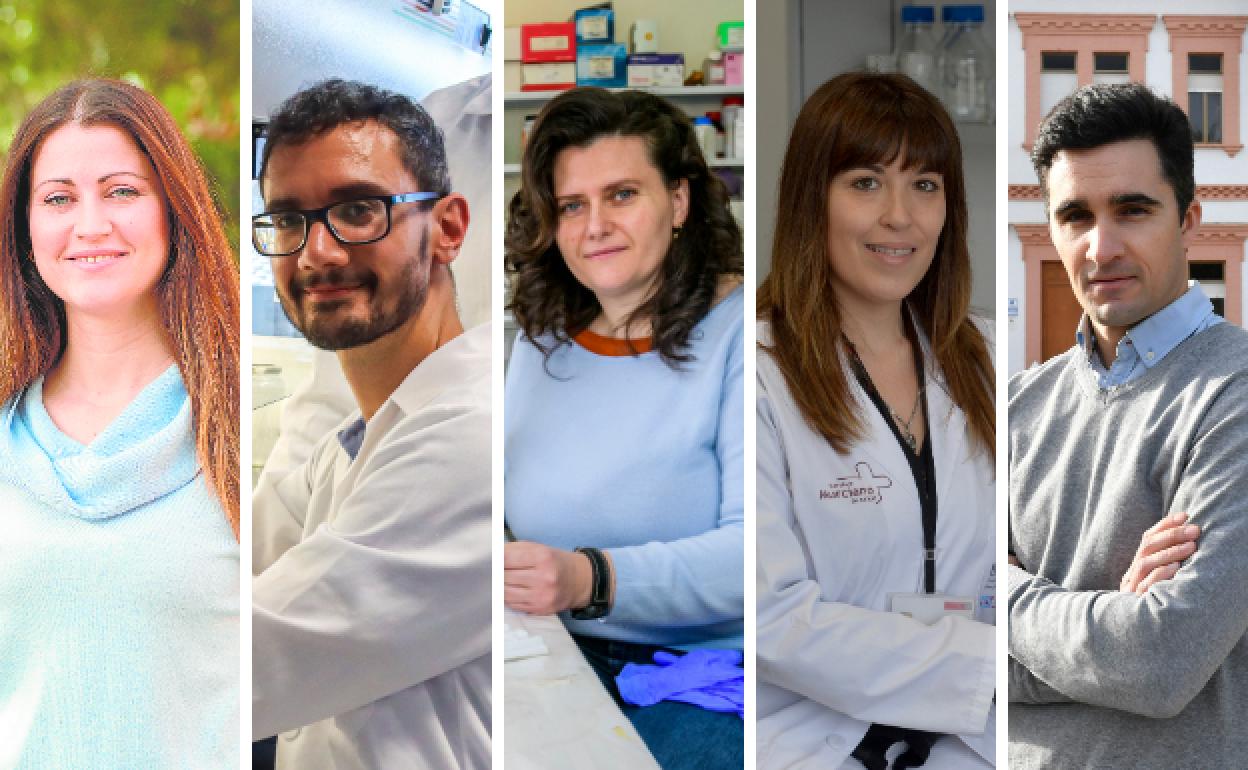
Secciones
Servicios
Destacamos
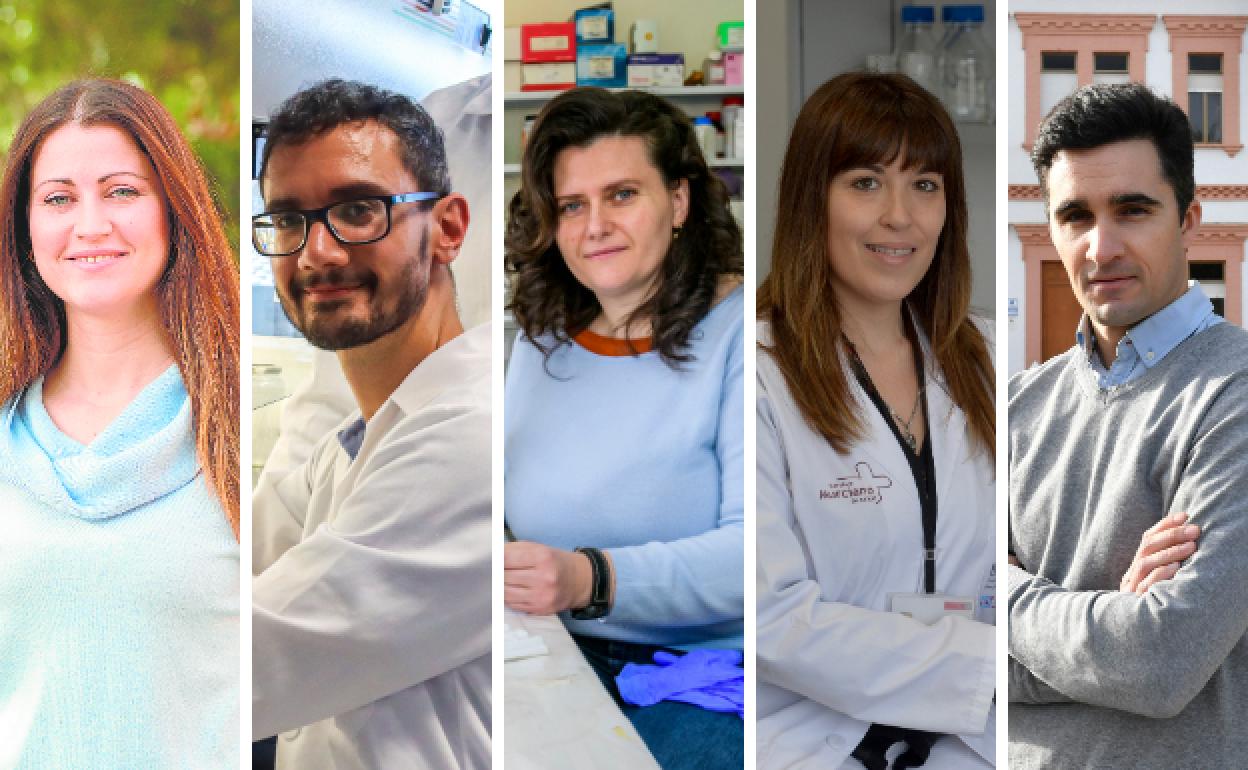
La carrera científica es compleja y competitiva, y los investigadores que la escogen como profesión de futuro enfrentan numerosos desafíos. Uno de estos importantes retos es alcanzar la oportunidad de dirigir proyectos de investigación, contando con financiación propia, algo a lo que se suele acceder a través de convocatorias en las que, en muchos casos, se valora la experiencia y el número de trabajo publicados en revistas científicas, entre otros aspectos. Este sistema de evaluación hace que sea complicado para quienes llevan pocos años ejerciendo.
En una apuesta decidida por hacer posible el desarrollo de proyectos de investigación científica y técnica dirigidos por jóvenes doctores, con el fin de facilitarles la oportunidad de adquirir experiencia como líderes independientes de un grupo de investigación en una universidad o centro de investigación con sede en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia cuenta con una convocatoria de ayudas dedicada a ello.
Se trata de las ayudas a proyectos para la generación de nuevo liderazgo científico 'Jóvenes Líderes en Investigación', incluidas en el Subprograma Regional de Generación de Conocimiento de Excelencia (Programa Regional de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia) del Plan de Actuación 2022, que cuentan con un presupuesto de casi 500.000 euros.
Serán diez los investigadores que se ven a beneficiar de esta última convocatoria: seis de la Universidad de Murcia, uno de las CEBAS-CSIC, uno del IMIDA, uno de la UCAM y otro de la FFIS; y contarán con 24 meses para desarrollar sus trabajos.
Con esta iniciativa se espera ayudar a los jóvenes doctores con experiencia en investigación, desarrollada al menos en parte en el ámbito internacional, a realizar la transición hacia un liderazgo independiente, formar y consolidar su propio equipo en una universidad o centro de investigación de la Región de Murcia e iniciar en el mismo una línea de investigación original.
Asimismo, la convocatoria aspira a facilitar la implantación y desarrollo de proyectos de alta calidad científica, con fuerte potencial innovador y capacidad de crear sinergias con líneas de investigación sólidamente establecidas, y científicamente productivas, reforzando, al mismo tiempo, los procesos de excelencia en el sistema de investigación e innovación de la Región de Murcia.
Por otro lado, es una oportunidad para aumentar la visibilidad y la difusión de la actividad de los jóvenes investigadores cualificados, promoviendo su inserción en redes de conocimiento y su proyección internacional. Así como de aprovechar la capacidad de las nuevas líneas de investigación para conectar, a través de sus resultados, con el sistema de valor, contribuyendo a la satisfacción de retos sociales y económicos relevantes de la Región de Murcia a través de la protección jurídica de resultados de la investigación y del uso de modelos de colaboración que hagan posible la transferencia de tales resultados y su valorización económica y social, incluida la generación de empresas basadas en ellos.
Investigadora del CEBAS-CSIC

La actividad agrícola es el principal sector económico de la Región de Murcia. Sin embargo, gran parte del territorio regional ya presenta niveles alarmantes de nitratos en sus aguas subterráneas. Es por ello que resulta prioritario lograr una agricultura compatible con el medio ambiente al mismo tiempo que económicamente viable, cuestión que, según Cristina Romero, «podría resolverse mediante la inversión en tecnificación de manera práctica y eficiente, es decir, la introducción de nuevas tecnologías, así como la implementación de una nueva cultura productiva más respetuosa con los límites de la naturaleza».
El proyecto AGRISEN (Sustainable and efficient management of fertigation in Mar Menor area by smart AGRiculture SENsors) apuesta por el desarrollo de una agricultura sostenible, donde los escasos recursos hídricos de las zonas semiáridas y los fertilizantes deben ser utilizados de manera eficiente. Concretamente busca dar respuesta a dos retos de la agricultura de la Región de Murcia: por un lado, la necesidad de evaluar el impacto de diferentes estrategias de manejo de cultivos (convencionales y orgánicos) sobre la calidad de la cosecha, la rentabilidad económica del agricultor y, por supuesto, el medio ambiente (calidad de suelos y masas de agua); y por otro, validar e implementar la tecnología necesaria para un uso eficiente de la fertilización, tales como sensores de humedad y conductividad eléctrica del suelo y sensores de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio -NPK-) del suelo (que permiten un seguimiento continuo, en tiempo real e 'in situ' de su concentración en el suelo).
No obstante, por ahora no hay prácticamente protocolos ecosostenibles de fertilización evaluados ni sensores comercialmente disponibles y validados para monitorear directamente los nutrientes en el suelo de forma continua. Por tanto, «es necesaria la validación de protocolos de fertirrigación sostenible y de metodologías de medida de NPK en suelo, que darían lugar a un aumento de la eficiencia de los fertilizantes y la productividad de la planta y una reducción de pérdidas ocasionadas por lixiviación y acumulación de sales y de costos, desde el punto de vista operativo», apunta Romero.
El proyecto está actualmente en fase de inicio, es decir, se están llevando a cabo los diseños experimentales, la adquisición de los equipos tecnológicos necesarios, etc. La investigadora destaca que, con la consecución de los resultados del proyecto, y su posterior implementación en la agricultura de las comunidades de regantes, «será posible una intensificación sostenible de la agricultura con estrategias de fertirrigación inteligente, que reducirá el uso de fertilizantes inorgánicos y los riesgos de contaminación por nitratos, respondiendo así positivamente a las fuertes y recientes regulaciones publicadas en la temática».
Dado que todas las estrategias y actividades que se desarrollan en el proyecto están sustentadas en importantes normas y reglamentos que han sido publicados recientemente por organismos oficiales para enfrentar los problemas y necesidades en los sectores del agua, agrícola, y ambiental, considera la intensificación sostenible (IS), es decir, mantener o aumentar los niveles de producción agrícola por superficie reduciendo los recursos naturales (agua) y los insumos sintéticos (fertilizantes) al utilizarlos de manera más eficiente y así reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente.
«Los resultados tendrán un gran impacto en agronomía y sentarán las bases para la optimización del uso de agua y nitrógeno en cultivos leñosos (cítricos) y hortícolas. Además, el proyecto (AGRISEN) tendrá un importante impacto internacional ya que la optimización del uso de agua y nitrógeno en la agricultura es una prioridad mundial».
Investigador de la UCAM
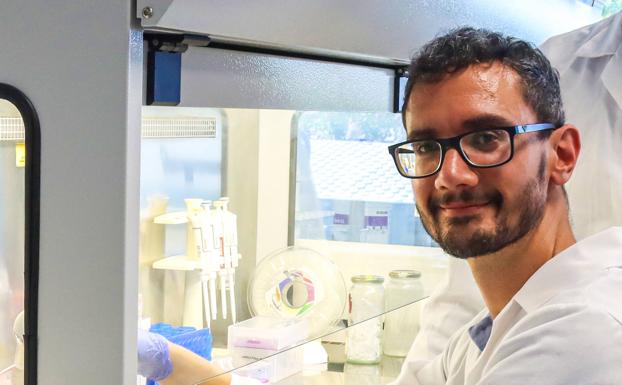
Los pacientes de enfermedades raras se encuentran a menudo en situaciones donde su diagnóstico no se realiza correctamente y donde no se les puede aplicar un tratamiento, dado que no existe. Por ello, dependen en gran medida de los avances científicos que no solo exploran nuevas vías de tratamiento, sino que visibilizan su enfermedad y conciencian a la sociedad sobre su existencia y la necesidad de un tratamiento.
Con su proyecto (Potenciadores de NAD+ y moduladores redox como nuevas terapias frente a enfermedades mitocondriale), Rubén Zapata busca nuevas terapias frente a enfermedades mitocondriales, basadas en compuestos que actúan a nivel de la generación de mitocondrias y en la mejora de su función. «En este caso nos centramos en la deficiencia de la fosforilación oxidativa 1 (COXPD1 por sus siglas en inglés), una enfermedad rara (que afecta a menos de 1 en cada 2000 ciudadanos) causada por una deficiencia en el factor de elongación de la traslación mitocondrial», explica. Los síntomas de esta enfermedad aparecen poco después del nacimiento, e incluyen retraso severo del crecimiento, microcefalia, cardiomiopatía, encefalopatía y disfunción hepática.
Para probar los distintos compuestos su equipo, que trabaja en colaboración con la Amsterdam University Medical Centers-AUMC, va a generar un modelo de células pluripotentes inducidas (iPSCs) que serán diferenciadas a neuronas. Además, utilizarán un modelo en ratón para hacer los ensayos in vivo y validar la terapia.
El objetivo general del proyecto es estudiar el potencial terapéutico de una clase de compuestos llamados potenciadores de la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), administrados independientemente o en combinación con moduladores redox capaces de actuar específicamente en la mitocondria, en un modelo in vitro e in vivo de COXPD1.
«Las mitocondrias son las encargadas de generar energía celular en forma de ATP a través de la cadena de transporte de electrones. Nuestra hipótesis es que, a través de la administración de potenciadores de NAD+ y su combinación con moduladores redox, podemos incrementar la generación de mitocondrias, así como potenciar su función, estimulando la generación de ATP», apunta Zapata.
Además del impacto que puedan tener los resultados derivados de este proyecto para los pacientes de COXPD1, las nuevas terapias basadas en precursores de NAD+ y moduladores redox podrían aplicarse a otras enfermedades de base mitocondrial en el futuro, reduciendo la carga social y económica que suponen y, sobre todo, aumentando la calidad de vida de estos pacientes el máximo número de años posible.
En el contexto de las enfermedades mitocondriales hereditarias, el año pasado el equipo de la UCAM publicó un artículo demostrando que la suplementación con nicotinamida ribósido (NR), uno de estos potenciadores, es capaz de restablecer la resistencia a la fatiga en un modelo de mosca de la fruta (Drosophila) del síndrome de Barth. El síndrome de Barth es una enfermedad severa que cursa con cardiomiopatía y fatiga crónica. «Vimos que, al administrar NR, las moscas volvían a recuperar su capacidad de movimiento y su resistencia. De ahí surgió la idea de probar estos potenciadores en otras enfermedades mitocondriales», concluye.
Investigador de la UMU
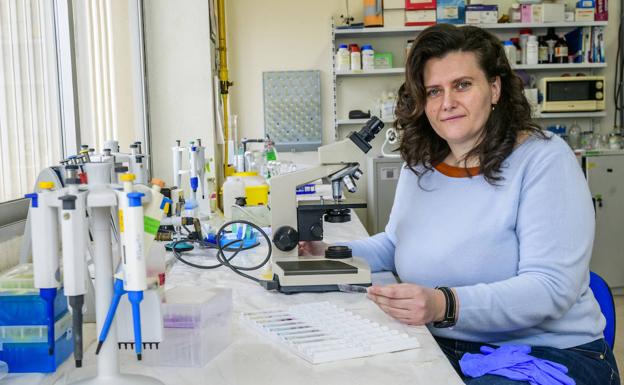
El quitosano es un compuesto que se produce comercialmente a partir de la quitina, la cual se encuentra en multitud de organismos en la naturaleza: forma parte de exoesqueletos de insectos y crustáceos y en algunos cefalópodos, como sepias y calamares, entre otros organismos. Se le han atribuido diversas propiedades como antibacteriano, antifúngico, inductor de la restauración de la superficie mucosa, entre otras funciones. Sin embargo, no todos los miembros de la familia del quitosano presentan las propiedades que se le atribuyen a la familia, de hecho, es un término usado para referirse a una familia de moléculas que varían en la longitud de su cadena y la carga de la misma.
No en vano, tradicionalmente no se ha dado la importancia debida a las propiedades del quitosano. El proyecto 'Chitfish' (Síntesis y caracterización de sistemas de liberación basados en quitosano y estudio de efectos inmunomoduladores en peces de acuicultura) pretende hacer un estudio sistemático que permita identificar las propiedades de diferentes quitosanos sobre el sistema inmunitario de peces, presentando especial atención a sus propiedades antivíricas.
Se trata de un proyecto innovador que busca identificar quitosanos con propiedades específicas para su uso en acuicultura. En concreto, se utilizarán quitosanos preparados en el propio grupo de investigación, y que no están disponibles comercialmente. «Por un lado, se va a estudiar el efecto de diferentes quitosanos sobre el sistema inmunitario de peces de interés en acuicultura, como la lubina. Por otro lado, se prepararán sistemas de liberación de fármacos que incluirán quitosano en su formulación. El interés de dichos sistemas de liberación consiste en que se podrán usar para la liberación de sistemas de liberación a través de la mucosa, por lo que se podrán aplicar por vía oral», expone Mar Collado.
Parte de la hipótesis de que se puede encontrar un quitosano con buenas propiedades de interacción con la mucosa de peces, de forma que se puedan fabricar sistemas de liberación de fármacos que muestren alta interacción con la mucosa y que permita la liberación prolongada de los fármacos encapsulados. Algo en lo que ayudará el hecho de que los peces están recubiertos de moco tanto por la parte externa como interna. Collado explica que «el desarrollo de este tipo de tratamientos abre la puerta a terapias novedosas para la acuicultura que eviten o disminuyan la manipulación de los peces, lo que conllevaría una reducción de su estrés y, por ende, una reducción en las tasas de mortalidad de peces de acuicultura». Este trabajo permitirá a la UMU establecer colaboraciones con universidades como la Universidad Católica Pontificia de Valparaíso (Chile).
Investigador del Imida

En España, la mayor parte de la superficie de producción de albaricoque está relacionada con zonas de regadío y de baja disponibilidad hídrica. Lo que, de cara a un futuro en el que la contaminación y la situación actual de escasez de recursos hídricos pueda empeorar, lleva a que sea necesario profundizar en el conocimiento sobre el manejo de estrategias de riego que puedan ayudar a reducir el uso de agua y fertilizantes en tales condiciones, así como su impacto en futuros escenarios de cambio climático. Por lo tanto, «la optimización de la gestión de la fertirrigación es crucial para garantizar una producción sostenible de albaricoque capaz de ayudar a mantener los ecosistemas a largo plazo», según Alejandro Galindo.
Con el proyecto WApriN (Water for Apricot Nutrition) pretende optimizar las estrategias de fertirrigación para reducir la huella hídrica de la producción de albaricoque en la Región de Murcia. Para ello, no sólo se va a medir la cantidad de agua utilizada por el cultivo, sino que también se va a medir y comprobar el posible impacto en la calidad del agua, a través de la Huella Hídrica Gris. «La novedad del proyecto reside en la utilización de modelos mecanicistas que podrían permitir, por un lado, predecir la respuesta del cultivo y, por otro lado, elaborar estrategias de manejo sostenible y respetuosas con el medio ambiente», explica.
El investigador parte de la hipótesis de que «se puede desarrollar un manejo integral que monitorice mediante sensorización y teledetección y, además, sea capaz de predecir la respuesta del cultivo a través de la modelización». Todo ello, podría permitir un control preciso de fertirrigación, lo que conduciría a una reducción considerable de la huella hídrica del cultivo, y de su impacto sobre los ecosistemas.
Por desgracia, explica Galindo, la escasez de agua y la contaminación de los acuíferos son los mayores riesgos para la continuación de la agricultura de regadío en muchas partes del mundo. «He trabajado anteriormente en Nueva Zelanda, en un proyecto donde nos enfrentábamos a un problema similar. También he estado trabajando en Bélgica, en el desarrollo de estrategias de riego deficitario con sensores. Además, en Holanda tuve la oportunidad de trabajar en huella hídrica y optimización combinada del uso de agua y nitrógeno en cultivos. Todo ello, junto con la dilatada experiencia multidisciplinar del resto de investigadores del equipo han hecho posible que se vaya a llevar a cabo el proyecto WApriN».
En el proyecto participan investigadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Agencia Federal del Servicio Geológico de Estados Unidos de América y de la Universidad de Göttingen de Alemania.
Investigadora de la FFIS
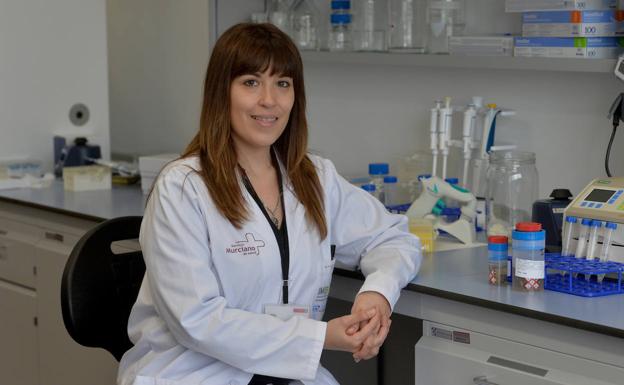
La obesidad es una patología compleja y multifactorial en la que interviene tanto la genética del individuo como los factores ambientales y la microbiota intestinal. En el caso de la obesidad infantil, muchos de los cambios que se producen en el genoma y que aumentan la predisposición a padecer determinadas enfermedades vienen provocados por factores ambientales relacionados con la madre durante el embarazo. Es decir, esos cambios comienzan durante la etapa de gestación. Además, es en el momento del nacimiento cuando comienza la colonización microbiana del intestino del recién nacido, la cual también tiene un papel clave en el correcto desarrollo del sistema inmunitario con el que establece una comunicación activa mediante los compuestos que derivan de esos microorganismos intestinales. Así pues, identificar posibles alteraciones en estos periodos permitirá desarrollar estrategias de prevención personalizada que tendrán un alto impacto en la calidad de vida de esos niños cuando alcancen la edad adulta.
María Ángeles Núñez Sánchez está al frente del proyecto 'Evaluación de la dinámica del epigenoma, microbioma y metaboloma y su interacción con el aumento de la adiposidad en el eje materno-infantil' el cual persigue la búsqueda de biomarcadores que se puedan analizar durante los primeros meses de vida mediante el uso de técnicas no invasivas y no dañinas que permitan, a modo de señales de aviso, predecir el desarrollo de obesidad en etapas posteriores de la vida, así como el de otras enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad como la diabetes tipo 2.
«Es un novedoso proyecto de investigación que pretende evaluar en profundidad diferentes factores de riesgo que puedan estar asociados a la transferencia hereditaria que se da entre madres e hijos en relación a cambios en la expresión de genes, así como en relación a la microbiota intestinal y a los compuestos que derivan de esos microorganismos intestinales», indica.
«Si somos capaces de predecir, incluso antes del nacimiento, el riesgo de padecer obesidad a largo plazo esto permitirá generar estrategias de prevención personalizadas que beneficiarán, no solo a los propios individuos, sino también al sistema sanitario, dado que se reduciría el alto impacto económico que tienen actualmente los costosos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos usados para tratar la obesidad y sus comorbilidades», añade la investigadora.
Además, este proyecto, en el que también participan investigadores del Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca, la Universidad de Murcia y la Munster Technological University de Cork, Irlanda, plantea el uso de técnicas no invasivas ni dañinas basadas en el análisis de muestras biológicas de fácil obtención como la saliva, algo que es especialmente importante cuando se trata de estudios en una población pediátrica. Sobre todo, en el caso de bebés (primeros meses de vida), en los que hay que tener muy en cuenta las connotaciones éticas que se asocian a la obtención de muestras biológicas con técnicas más invasivas como, por ejemplo, la obtención de sangre de niños tan pequeños.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.