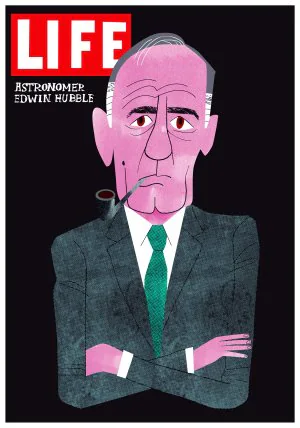
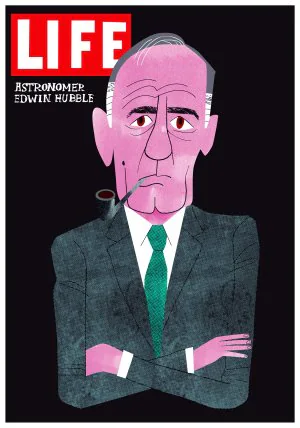
Secciones
Servicios
Destacamos
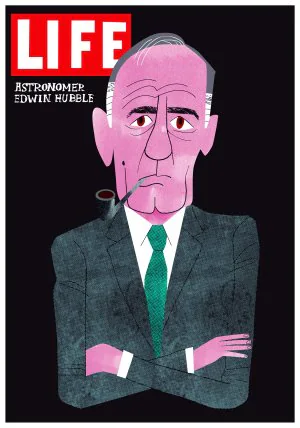
MAURICIO-JOSÉ SCHWARZ
Viernes, 17 de junio 2016, 07:48
Fue el primero en demostrar, en 1925, que la Vía Lactea era una de tantas galaxias, entre cientos de miles de millones, en un cosmos que no para de crecer
El 1 de enero de 1925 marca un hito en la existencia del universo. Fue la primera vez en que los seres humanos nos percatamos de su realidad objetiva. Hasta entonces, se creía que la Vía Láctea lo abarcaba todo y el concepto de universo no estaba definido. El hallazgo -fruto del genio del joven astrónomo Edwin Powell Hubble- tuvo lugar un año antes y se dio a conocer en aquella jornada histórica ante 80 miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense que celebraban su reunión anual en la ciudad de Washington.
Los especialistas sabían que existía el universo, claro, pero tenían una noción muy distinta. La Vía Láctea siempre ha intrigado a los sabios, ya desde los tiempos de la Antigua Grecia, cuando los filósofos Anaxágoras y Demócrito especulaban y creían que no había más que estrellas fijas en el firmamento. Entre los que discrepaban, el más polémico y batallador era Aristóteles. Al final, fue Galileo quien, en 1610, confirmó que esa banda luminosa estaba formada por millones y millones de estrellas.
La incógnita más intrigante la planteaban ciertos manchones difusos de luz llamados 'nebulosas'. Allá por 1845, William Parsons -un aristócrata irlandés que disponía del mayor telescopio de su época- descubrió que tenían forma de espiral. ¿Eran parte de la Vía Láctea o se encontraban en otras galaxias? En 1920, la disyuntiva propició un encuentro conocido simplemente como 'El gran debate' entre Harlow Shapley y Heber Curtis, dos astrónomos estadounidenses. En aquella época, América ya se había convertido en la mayor potencia astronómica al tener los mayores y mejor situados telescopios del mundo. Ambos científicos estaban a la vanguardia de su especialidad. El primero pensaba que las nebulosas eran parte de la galaxia, en sintonía con la posición mayoritaria. El segundo sostenía que se hallaban en otras galaxias. Edwin Hubble estaba del lado de Curtis, y pronto tendría datos para demostrarlo.
Deportista y genial
¿Quién era pues aquel joven talento? Vayamos a los orígenes. Edwin Powell Hubble había nacido en el Medio Oeste de Estados Unidos, en el estado de Missouri, el 20 de noviembre de 1899. La familia se mudó a Chicago, donde el chico estudió bachillerato y se enganchó a la literatura de ciencia ficción, especialmente Julio Verne y Henry Rider Haggard, además de desarrollar sus habilidades deportivas en el atletismo, el baloncesto y el boxeo. Pese a obtener una doble licenciatura en matemáticas y astronomía en 1910, cuando obtuvo una beca para ir a la Universidad de Oxford, prefirió dedicarse al Derecho. Al regresar a Estados Unidos en 1913 se instaló como abogado, además de ser profesor de español y física en un instituto. Pero muy pronto descubrió que su vocación era la astronomía y retomó los libros.
Su carrera profesional se vio interrumpida en 1917, cuando decidió enrolarse en el Ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial. Al término del conflicto, en 1919, y con el grado de mayor del Ejército, comenzó a ejercer su profesión como astrónomo en el observatorio del Monte Wilson, que contaba entonces con el telescopio más potente del planeta. Allí se encontró con Harlow Shapley, que ya había conseguido medir con precisión la Vía Láctea: 300.000 años luz. Se creía que correspondía al tamaño de todo el universo. Se equivocaba por muchos, muchísimos años luz.
En octubre de 1923, Hubble descubrió un destello en una de las nebulosas que parecía una nova, una estrella que estalla al final de su vida. Pero comparando diversas placas fotográficas, tomadas por otros astrónomos, determinó que se trataba de una estrella de la clase de las cefeidas. El brillo de las cefeidas aumenta y disminuye en ciclos muy precisos. El de algunas dura uno o dos días terrestres, mientras que el de otras puede durar decenas de días. Dado que los cambios de las cefeidas dependen del fulgor que tienen, al margen de variables como la distancia o la interferencia de polvo interestelar, a la astrónoma Henrietta Leavitt -también de Estados Unidos- no le costó hallar la relación entre el ciclo de cambios de brillo y la luminosidad intrínseca. Un dato que permite calcular la distancia entre ellas y nosotros.
La cefeida observada por Hubble en la nebulosa llamada M31 o, más popularmente, Andrómeda, se encontraba a un millón de años luz... muy lejos de la Vía Láctea. Andrómeda era otra galaxia, otro cúmulo de estrellas como la nuestra. Si Copérnico había sacado a la Tierra del centro del sistema solar y después habíamos descubierto que nuestro sistema solar no estaba en el centro de la Vía Láctea, Hubble probó que, además, nuestra galaxia era sólo una entre tantas. Hay cientos de miles de millones de galaxias. Casi nada.
A velocidad creciente
Una vez confirmados y reconfirmados sus cálculos, Hubble hizo público su descubrimiento el primer día de enero de 1925. Aunque, de hecho, no lo hizo él. Por alguna razón que se llevó a la tumba, dejó que fuera su colega Henry Norris Russell quien lo comunicara al congreso de astrónomos, que no tardarían en confirmar el hallazgo con entusiasmo. Había un universo increíblemente más grande de lo que habían imaginado, más misterios por descubrir y más conocimientos que obtener.
En palabras de Hubble: «Equipado con sus cinco sentidos, el hombre explora el universo a su alrededor y llama Ciencia a esta aventura». Su carrera siguió cosechando éxitos asombrosos. En 1929 demostró que el universo se expandía a una velocidad creciente, un logro quizá todavía mayor que al anterior, ya que supuso el arranque de la cosmología moderna. Desarrolló un sistema de clasificación estelar, volvió al Ejército para colaborar en calidad de científico con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y después fue uno de los promotores de la construcción del observatorio del Monte Palomar, por lo que fue el primer astrónomo que utilizó su colosal telescopio. Murió poco después, el 28 de septiembre de 1953.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
El Cachorro entrega a Roma la procesión de todos los tiempos
ABC de Sevilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.