Jokin Muñoz y la cuestión del estilo
Narrativa. El autor vuelve a la novela para retratar a una juventud que abrazó el terrorismo o flirteó con él
Probablemente, lo que define a la literatura moderna desde Flaubert sea la preponderancia del estilo sobre todos los demás aspectos de la obra y como plasmación de la singularidad del escritor, de eso que llamamos 'voz propia' y que alcanzó su cumbre en la narrativa en lengua castellana con el boom latinoamericano. Así, decimos que es inconfundible el estilo de Onetti, el de Vargas Llosa o el de García Márquez en libros como 'La vida breve', 'Pantaleón y las visitadoras' o 'Cien años de soledad'. Desde aquellos años, la deriva que ha sufrido el género novelístico en nuestra lengua ha sido de una suerte de progresivo esponjamiento o descongestión formal hasta llegar a un estilo que reside, paradójicamente, en la ausencia de estilo. Este sería el caso de novelas de reciente publicación como 'Amigo', la última entrega de Ana Merino, o de 'Las formas del querer', la obra con la que Inés Martín Rodrigo ha obtenido el Nadal en su última edición. En ambos casos dicha ausencia ha ido ligada, de manera paradójica, a una acentuada vertiente metaliteraria y pedagógica. En este contexto hay que situar técnicamente 'Sin tocar el suelo', la primera novela que Jokin Muñoz (Castejón, 1963) ha escrito en castellano después de quince años de un silencio creativo que fue precedido por una copiosa y premiada producción en euskera. Lo que caracteriza formalmente a esta aplazada entrega es un registro estilístico absolutamente llano y supeditado unas veces a los diálogos y otras a la pedagogía poética o culturalista.
La acción narrativa se inicia en un tiempo presente con la comparecencia en la inauguración del Festival de Jazz de San Sebastián de Koldo Gartzia, un personaje al que acaban de nombrar diputado foral de Cultura y que perteneció en los años ochenta a un comando de apoyo a ETA. No estamos ante el protagonista del libro, pero sí ante un personaje que tiene en este un papel decisivo. De él pronto sabemos que es de origen pamplonés, que aprendió euskera de adulto y que ganó un premio Euskadi de Literatura infantil en esa lengua en la que también ha escrito algunos artículos de prensa «siempre complaciente y sin mojarse demasiado». Es en esa conseguida atmósfera de boatillo oficial en el que irrumpen dos nombres que remiten a un pasado problemático y en torno a los que va a tejerse la trama del libro, poblada de claroscuros: Luis y Leire.
Luis es el verdadero protagonista de la novela y la antítesis del anteriormente citado. Ha vivido toda su vida volcado en la literatura, pero de un modo modesto y hasta críptico, dirigiendo un club de lectura en el que conoce a Tere, su actual compañera, o como profesor de Lengua y Literatura Española en un colegio en el que muestra un especial talento docente. Luis Areta (así se llama y apellida nuestro hombre) sí tuvo el euskera como lengua materna y escribe en ella prácticamente en secreto. En su ordenador esconde una nutrida colección de poemas a los que accederá, también clandestinamente, Ana Mei, la nieta de su mujer, una chica de 18 años y de origen asiático que mantiene una conflictiva relación con Inés, su madre adoptiva, y que canta en un juvenil grupo musical llamado Aldea Saun. El propio nombre de dicho grupo es una errónea traducción ortográfica que ha hecho la muchacha de la palabra vasca 'zaun' (ladrido) al escuchárselo a su abuelo Luis, con el que mantiene una especial, cómplice y convincente vinculación.
El acceso a esos poemas escondidos en un ordenador, que forman el verdadero corpus de la novela, se lo brinda a Ana Mei el viaje que Luis Areta emprende a su San Sebastián natal para reencontrarse con Koldo Gartzia, con el que coincidió en Pamplona en los años universitarios y con quien tiene una vieja asignatura pendiente. Lo que sucedió en aquella época marcó la vida de Luis, un joven que se acercó a una pandilla de Jarrai movido por su mundo referencial, su cultura lingüística y Leire, la chica que le atraía, pero que se distanció de la violencia cuando se le reclamó un compromiso.
La cita con el pasado se produce en el tramo final y como desenlace del texto que, pese a su textura analéptica, amaga una estructura circular. Jokin Muñoz nos ofrece un retrato realista de la gratuidad y la inconsciencia con la que un sector de la juventud vasca y navarra abrazó la violencia terrorista en los años de plomo. Esta se describe con un coloquialismo brutal, sin mediación del estilo, como una prolongación de la fiesta, la cerveza, el vino y el zurracapote. Lo que chirría de 'Sin tocar el suelo' es que, paradójicamente, es una novela escrita a ras de suelo, en un emocionalismo tectónico que no elevan las invocaciones poéticas.





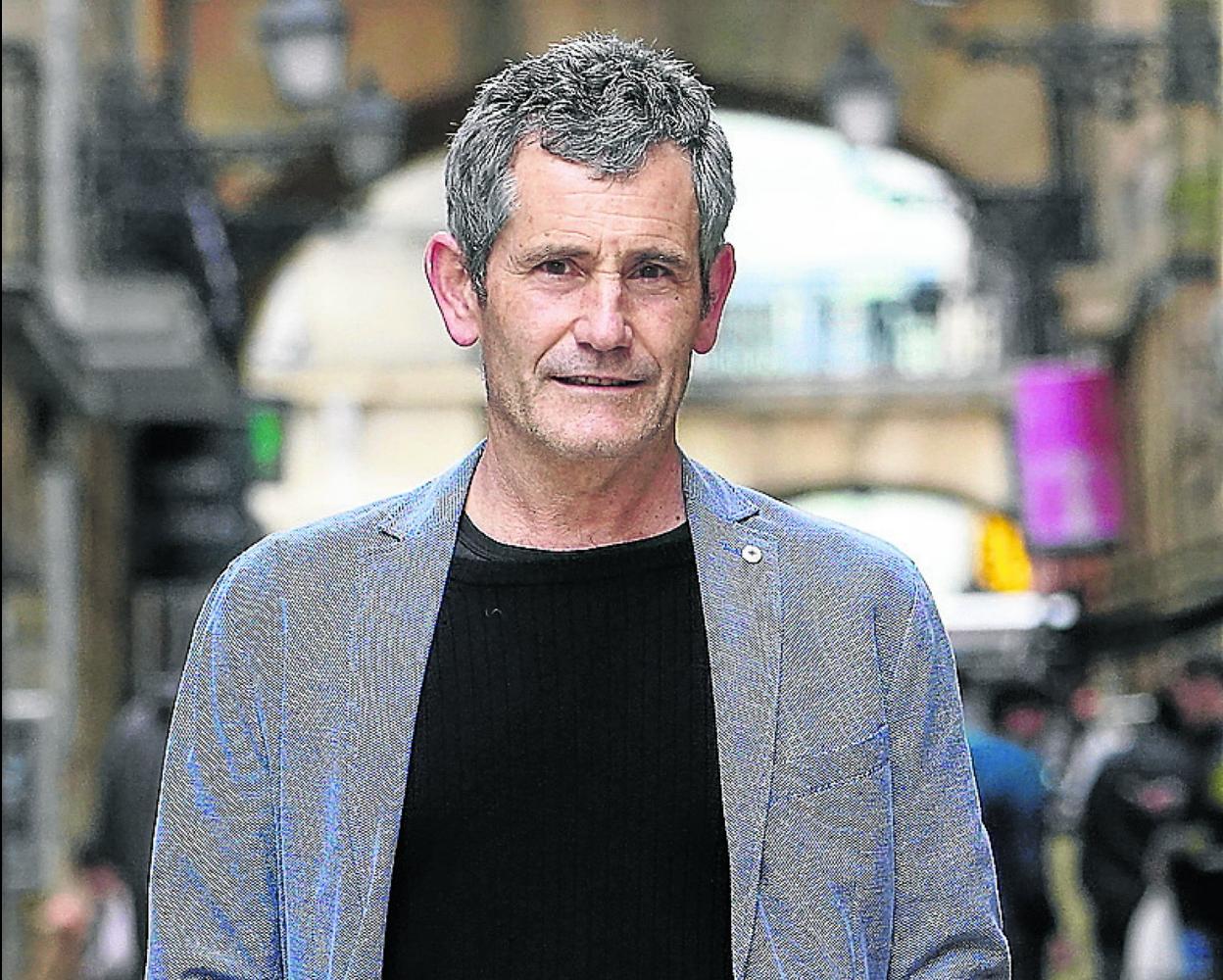
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.